En octubre de 2003 por vez primera supe lo que era el miedo, el de verdad. Hace unos días, cuando revisaba el Google-Earth para elaborar una ruta de viaje, me encontré con la fotografía de un helicóptero que cayó en el estacionamiento del restaurante Un lugar de la Mancha. Esa tarde ahí comí, o sea, el accidente ocurrió a centímetros de mi cráneo. P or la noche me enteré que Paco Queipo, un cineasta, había fallecido en el percance. Esa misma semana un helicóptero del ejército invasor estadounidense había sido derribado en Irak y, lo más raro, ese mismo día, en Sudán, se estrelló un helicóptero que trasladaba personas heridas de un accidente carretero. El jueves 29, sin saber todavía de los percances ocurridos en Africa y Medio Oriente, escribí la anécdota que viví en carne propia y la envié por e-mail a mis amigos; ya han pasado más de dos años, pero debido a la coincidencia de tres accidentes en la misma semana reproduzco lo que sucedió aquella vez.
or la noche me enteré que Paco Queipo, un cineasta, había fallecido en el percance. Esa misma semana un helicóptero del ejército invasor estadounidense había sido derribado en Irak y, lo más raro, ese mismo día, en Sudán, se estrelló un helicóptero que trasladaba personas heridas de un accidente carretero. El jueves 29, sin saber todavía de los percances ocurridos en Africa y Medio Oriente, escribí la anécdota que viví en carne propia y la envié por e-mail a mis amigos; ya han pasado más de dos años, pero debido a la coincidencia de tres accidentes en la misma semana reproduzco lo que sucedió aquella vez.
Mi cabeza estaba como a diez metros de donde fue el madrazo. Si tomamos en cuenta que el objeto recién caído era un helicóptero de cinco plazas, la preocupación, al parecer, toma una forma digamos, más sólida, sobre todo por aquello de las explosiones.
Saben ustedes que yo trabajo en un edificio ubicado sobre Prado Norte, en Lomas de Chapultepec. El miércoles 29 de octubre tenía unos cuantos pendientes, así que aproveché el tiempo que tomo de comida para ir al correo y luego al banco. Esos dos trámites se prolongaron (sobre todo en el %&$#* Bancomer, que desde la fusión con BBVA parece haber regresado a la antigua e ineficiente colonia española). Generalmente salgo a comer con un par de colegas, nos tomamos dos horas aproximadamente antes de volver al trabajo. Sin embargo, desde el lunes pasado (27 de octubre), uno de ellos renunció a la empresa, pues le otorgaron una beca para estudiar en el extranjero; mi otro amigo salió de la ciudad el martes, debía resolver asuntos en uno de los hoteles que tiene la compañía en Acapulco. Entonces ayer no me quedó otra más que comer de a “solín”.
Así las cosas, en vez de irme para algún changarro de Polankstein, regresé a un restoransillo-con-librería que está a veinte pasos de mi ofna. El establecimiento cuenta con una terracita pispireta donde se come a gusto, y por las tardes es posible encontrarse con unas cuantas mesas que ocupan Anáhuac o Regina girls (para no caer en guadalupeloaecismos). Serían las 3:40 pm y en vez de ordenar al mesero la bagette Don Galaor que pido cuando como ahí, escogí una de Lomo Canadiense con queso derretido. Realmente esto sería trivial, de no ser porque mi cambio de parecer en el capricho alimenticio tomó diez minutos más en la cocina. Solamente me comí la mitad del saNGÜichote, por eso le pedí al mesero que me pusiera la otra mitad en una cajita “para llevar” (de que la tiraran a la basura…) y durante el trámite ese hombre me sirvió una taza de descafeinado. Mientras preparaban mi cuenta tomé un libro: Lo negro de las marcas, Nike, Unilever, Wal-Mart et. al., de Editorial Sudamericana. El mesero me llevó la nota y pagué. Como me faltaba media taza de café, seguí leyendo un rato más. Estaba consternado: leía una sección donde se habla de cómo explotan a la gente en los países asiáticos para la fabricación de muñecos Disney cuando escuché un golpe inusual. Lo primero que pasó por mi mente fue, “Ya chocaron otra vez”, y seguí en mi lectura, recordando cuántas veces por semana se escuchan rechinidos en la esquina que forman las calles Volcán y Prado Norte, precediendo al encontronazo de carrocerías. No había terminado de lucubrar la idea cuando alguien gritó “¡Se cayó un helicóptero!”, y volví a pensar “qué mal pedo”. Entonces alguien más exclamó “aquí, en el estacionamiento”. Patas pa’ qué las quiero, salí en …inga, pensando “madres, y si explota esto… la cocina… no mames… los coches, la gasolina, ya valió madre”.
En cuanto salí al camellón (arbolado, bien bonito me cae), comenzó el mitote. Caminé los veinte o veinticinco pasos hacia el edificio donde trabajo. Estaban asomados por la ventana algunos colaboradores de ahí. Les grité, “sálganse, se cayó un helicóptero”. Los estúpidos “¿cómo crees?” de unas cuantas viejas se repitió como seis o siete veces, pero finalmente se salieron. El sentido común dictaba que era necesario desalojar el área, pues el estacionamiento del restaurante y la parte posterior del citado edificio están separados apenas por el patio trasero de otra casa. O sea, el helicóptero estaba tirado a unos diez metros del despacho del vicepresidente de la compañía.
Volví al camellón y se rumoraba “no explotó”. Entré al restaurante y ahí estaba la bolsa de papel con mi media bagette. Pero el mesero no podía atenderme pues discutía con dos comensales idiotas que le exigían “entonces qué vamos a comer”. El hombre les explicaba “señores, entiendan, está un helicóptero tirado aquí atrás”, “me vale madres, yo no he comido. ¿O qué? ¿Sacamos los platos y comemos en el camellón?” El mesero se despidió de mí con una sonrisa nerviosa (no era para menos) y me agradeció la propina. Yo volví a salir y para ese momento la multitud había crecido. Un grupo de niñas de la escuela de ballet, que está al otro lado del restaurante, salieron en orden no corro, no grito, no empujo, y se sentaron en el pasto. Tendrían entre cinco y ocho años. Una comenzó a llorar, luego otra y así se desencadenó el lloriqueo. Los más chismosos del edificio donde trabajo fueron a registrar los hechos. Volvieron segundos después diciendo “no, no era Carlos Peralta, su hermana lo acaba de confirmar... no frieges, llegó llorando la pobre".
 or la noche me enteré que Paco Queipo, un cineasta, había fallecido en el percance. Esa misma semana un helicóptero del ejército invasor estadounidense había sido derribado en Irak y, lo más raro, ese mismo día, en Sudán, se estrelló un helicóptero que trasladaba personas heridas de un accidente carretero. El jueves 29, sin saber todavía de los percances ocurridos en Africa y Medio Oriente, escribí la anécdota que viví en carne propia y la envié por e-mail a mis amigos; ya han pasado más de dos años, pero debido a la coincidencia de tres accidentes en la misma semana reproduzco lo que sucedió aquella vez.
or la noche me enteré que Paco Queipo, un cineasta, había fallecido en el percance. Esa misma semana un helicóptero del ejército invasor estadounidense había sido derribado en Irak y, lo más raro, ese mismo día, en Sudán, se estrelló un helicóptero que trasladaba personas heridas de un accidente carretero. El jueves 29, sin saber todavía de los percances ocurridos en Africa y Medio Oriente, escribí la anécdota que viví en carne propia y la envié por e-mail a mis amigos; ya han pasado más de dos años, pero debido a la coincidencia de tres accidentes en la misma semana reproduzco lo que sucedió aquella vez. Mi cabeza estaba como a diez metros de donde fue el madrazo. Si tomamos en cuenta que el objeto recién caído era un helicóptero de cinco plazas, la preocupación, al parecer, toma una forma digamos, más sólida, sobre todo por aquello de las explosiones.
Saben ustedes que yo trabajo en un edificio ubicado sobre Prado Norte, en Lomas de Chapultepec. El miércoles 29 de octubre tenía unos cuantos pendientes, así que aproveché el tiempo que tomo de comida para ir al correo y luego al banco. Esos dos trámites se prolongaron (sobre todo en el %&$#* Bancomer, que desde la fusión con BBVA parece haber regresado a la antigua e ineficiente colonia española). Generalmente salgo a comer con un par de colegas, nos tomamos dos horas aproximadamente antes de volver al trabajo. Sin embargo, desde el lunes pasado (27 de octubre), uno de ellos renunció a la empresa, pues le otorgaron una beca para estudiar en el extranjero; mi otro amigo salió de la ciudad el martes, debía resolver asuntos en uno de los hoteles que tiene la compañía en Acapulco. Entonces ayer no me quedó otra más que comer de a “solín”.
Así las cosas, en vez de irme para algún changarro de Polankstein, regresé a un restoransillo-con-librería que está a veinte pasos de mi ofna. El establecimiento cuenta con una terracita pispireta donde se come a gusto, y por las tardes es posible encontrarse con unas cuantas mesas que ocupan Anáhuac o Regina girls (para no caer en guadalupeloaecismos). Serían las 3:40 pm y en vez de ordenar al mesero la bagette Don Galaor que pido cuando como ahí, escogí una de Lomo Canadiense con queso derretido. Realmente esto sería trivial, de no ser porque mi cambio de parecer en el capricho alimenticio tomó diez minutos más en la cocina. Solamente me comí la mitad del saNGÜichote, por eso le pedí al mesero que me pusiera la otra mitad en una cajita “para llevar” (de que la tiraran a la basura…) y durante el trámite ese hombre me sirvió una taza de descafeinado. Mientras preparaban mi cuenta tomé un libro: Lo negro de las marcas, Nike, Unilever, Wal-Mart et. al., de Editorial Sudamericana. El mesero me llevó la nota y pagué. Como me faltaba media taza de café, seguí leyendo un rato más. Estaba consternado: leía una sección donde se habla de cómo explotan a la gente en los países asiáticos para la fabricación de muñecos Disney cuando escuché un golpe inusual. Lo primero que pasó por mi mente fue, “Ya chocaron otra vez”, y seguí en mi lectura, recordando cuántas veces por semana se escuchan rechinidos en la esquina que forman las calles Volcán y Prado Norte, precediendo al encontronazo de carrocerías. No había terminado de lucubrar la idea cuando alguien gritó “¡Se cayó un helicóptero!”, y volví a pensar “qué mal pedo”. Entonces alguien más exclamó “aquí, en el estacionamiento”. Patas pa’ qué las quiero, salí en …inga, pensando “madres, y si explota esto… la cocina… no mames… los coches, la gasolina, ya valió madre”.
En cuanto salí al camellón (arbolado, bien bonito me cae), comenzó el mitote. Caminé los veinte o veinticinco pasos hacia el edificio donde trabajo. Estaban asomados por la ventana algunos colaboradores de ahí. Les grité, “sálganse, se cayó un helicóptero”. Los estúpidos “¿cómo crees?” de unas cuantas viejas se repitió como seis o siete veces, pero finalmente se salieron. El sentido común dictaba que era necesario desalojar el área, pues el estacionamiento del restaurante y la parte posterior del citado edificio están separados apenas por el patio trasero de otra casa. O sea, el helicóptero estaba tirado a unos diez metros del despacho del vicepresidente de la compañía.
Volví al camellón y se rumoraba “no explotó”. Entré al restaurante y ahí estaba la bolsa de papel con mi media bagette. Pero el mesero no podía atenderme pues discutía con dos comensales idiotas que le exigían “entonces qué vamos a comer”. El hombre les explicaba “señores, entiendan, está un helicóptero tirado aquí atrás”, “me vale madres, yo no he comido. ¿O qué? ¿Sacamos los platos y comemos en el camellón?” El mesero se despidió de mí con una sonrisa nerviosa (no era para menos) y me agradeció la propina. Yo volví a salir y para ese momento la multitud había crecido. Un grupo de niñas de la escuela de ballet, que está al otro lado del restaurante, salieron en orden no corro, no grito, no empujo, y se sentaron en el pasto. Tendrían entre cinco y ocho años. Una comenzó a llorar, luego otra y así se desencadenó el lloriqueo. Los más chismosos del edificio donde trabajo fueron a registrar los hechos. Volvieron segundos después diciendo “no, no era Carlos Peralta, su hermana lo acaba de confirmar... no frieges, llegó llorando la pobre".

Si bien los capitalinos estamos relativamente preparados para las contingencias (los terremotos de algo nos han servido), el accidente de un helicóptero es bastante extraño, y la reacción para hacer lo pertinente fue pausada, lenta. La primera ambulancia tardó en llegar unos quince minutos, por el tráfico. El despliegue de judiciales no podía faltar, recordemos, el incidente fue en Las Lomas.
Subí al edificio y cerré mi despacho. Estaba temblando. Escuchaba los típicos, “güey, estás pálido”, “cómete un pan” y todo eso relativo a los sustos. Durante el camino de regreso a casa, en la radio decía el reportero “amable auditorio, le informo que al cinco para las cinco un helicóptero…”, no mamen, eso fue antes de las cuatro y media. Así es como estamos veraz y oportunamente bien informados.
No sé si fue Arne Aus Denmother fucker (delegado de Miguel Hidalgo) o Rosario Robles o quién demonios, pero el caso es que se autorizó un helipuerto sobre la ridícula altura de un edificio de cinco pisos, exactamente en la misma zona donde abundan oficinas y todavía subsisten algunas casas habitación. La vanidad por lo visto no es cosa de risa, “¡qué oso, cómo crees que voy a andar en coche!”
Imagino qué habría pasado si el viento hubiese soplado en dirección contraria y el helicóptero en vez de caer sobre cinco o seis coches estacionados, se hubiese desplomado en la terraza del resaurante. Tal vez ninguno de ustedes hubiera podido leer esto.(Hasta aquí el texto de octubre de 2003).
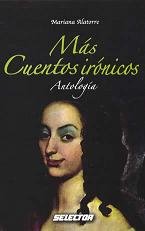

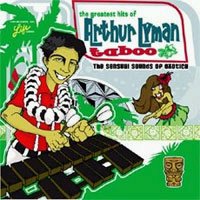





No hay comentarios.:
Publicar un comentario